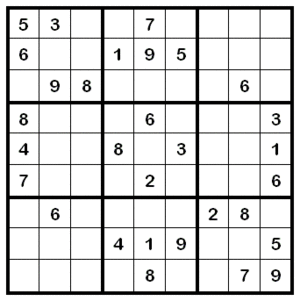CON EL SONIDO Y LA LIBERTAD DEL JAZZManuel Vicent
(El País)
- Durante el mes de Agosto Manuel Vicent escribe estas semblanzas en la contraportada de El País; ésta me recordó a Malena, una pasión por el personaje-escritor que compartimos. Luego me costó poco imaginar a Ernesto en cualquier café del Barrio Latino y París convertido en una metáfora también para él o pensar en Pam queriendo jugar a Rayuela. Y evocar a una loca con apenas dieciseis años, la misma que durante un tiempo sólo compró calzado rojo, deseando soñarse la Maga...-
Tenía las piernas demasiado largas para ser ciclista, pero se paseaba por París montado en una bicicleta que había bautizado con el nombre de Aleluya, por aquel París que de buena mañana, con las calles recién regadas, olía a croasán y a pan caliente. Vivía como un estudiante y no era un estudiante; daba la sensación de estar exiliado y no era un exiliado; queda por saber si Julio Cortázar era realmente argentino y no un ser desarraigado, que había convertido la literatura fantástica, el jazz, la pintura de vanguardia, el boxeo y el cine negro en su única patria y París en una metáfora, en una cartografía íntima. Si ser argentino consiste en estar triste y en estar lejos, Julio Cortázar hizo de su parte todo lo posible por responder a ese modelo, que cada lector podía armar y desarmar a su manera.
Había nacido en Bruselas, en 1914, hijo de madre francesa y de un diplomático argentino, agregado comercial de la embajada de su país en Bélgica, que los abandonó al poco tiempo. Pasó la infancia en Banfield, una barriada al sur de la capital porteña, y en la adolescencia una enfermedad le permitió comerse mil libros; luego se graduó de maestro y fue profesor en la universidad de Cuyo, en Mendoza, pero su espíritu refinado acabó por chocar contra lo más grasiento del peronismo. Hubo otros enredos. Por la pasión con una de sus alumnas, Nelly Martín, aquellos burgueses de provincias lo aislaron con un cordón sanitario, y el hecho de que un día se negara en público a besar el anillo del nuncio Serafini acabó por convertirlo en un proscrito. Estaba ya listo para decir adiós a todo aquello.
El joven Cortázar conoció a la traductora Aurora Bernárdez, hija de emigrantes gallegos, que sería su primera mujer; en 1951 consiguió una beca del gobierno francés y con ese pretexto se instaló definitivamente en París. Ya había escrito Bestiario, el primer libro de cuentos, ponderado por Borges, que se convertiría en el germen de su fama. Realmente, se sentía muy lejos. Podías imaginarlo sentado en la terraza de cualquier café del Barrio Latino midiendo con la mente la distancia que lo separaba de Buenos Aires, mientras escribía Rayuela, su obra maestra, sin ahorrarse un gramo de melancolía. Tal vez por allí cruzaban los grandes del jazz, de paso por París, que después de una noche de gloria en la sala Pleyel volvían a llenar el depósito de whisky en el mercadillo callejero de la rue de Seine, antes de irse a la cama en el hotel La Louisiane, donde se hospedaban. En esa calle empieza la acción de Rayuela, por allí va Oliveira hasta el arco del Quai de Conti para encontrarse con la Maga. En ese hotel vivieron Sartre y Simone de Beauvoir. Y también Albert Camus y Juliette Greco. Ahora, en su angosto ascensor, unas chicas molonas que soñaban con ser modelos de Yves Saint Laurent se entreveraban con Miles Davis y Charlie Parker, uno con la trompeta y otro con el saxo a cuestas.
Amar a Cortázar fue el oficio obligado de toda una generación. En él se reconoció una tribu, que a mitad de los años sesenta había descubierto con sorpresa que en castellano también se podía escribir con la misma libertad con que suena del jazz, rompiendo el principio de causalidad, o de la manera con que Duchamp cambiaba de sitio los objetos cotidianos y los colocaba en un lugar imprevisto para que una mirada nueva los convirtiera en arte. Un argentino con acento francés que arrastraba guturalmente las erres podía ser muy seductor, y si encima usaba gafas de carey negro como Roger Vadim sin necesitarlas, y aún tenía la cara de joven universitario de la Sorbona a los 50 años y el jersey de cuello vuelto le hacía juego con el mechón de pelo que le sombreaba la frente y aparecía en las fotos tocando la trompeta y se comportaba con una ética personal coherente con lo que escribía, no es extraño que produjera estragos entre los lectores libres e imaginativos de entonces. No había ninguna chica que, después de leer Rayuela, no soñara con ser la Maga.
Cuando en 1981 Mitterrand le concedió la nacionalidad francesa, en una pared de Buenos Aires apareció esta pintada: "Volvé, Julio, qué te cuesta". Cortázar volvió a Buenos Aires para visitar a su madre muy enferma y se le vio vagar por el aeropuerto de Eceiza como un extraño, sin que nadie hubiera acudido a recibirle. Nunca fue aceptado por ninguna autoridad establecida. Hoy, en el barrio de Palermo de Buenos Aires hay una plazoleta con su nombre, de la que arranca la calle dedicada a Jorge Luis Borges y muy cerca se alarga un paredón donde en la oscuridad se sacrifican los travestis.
Conoció otros amores. La lituana Unge Karvelis forzó su divorcio con Aurora y lo concienció políticamente, y a partir de entonces hubo el otro Cortázar: el que bajó de la torre de marfil al barro para comprometerse con las causas perdidas, el que firmaba manifiestos, presidía tribunales contra las tiranías de Videla y de Pinochet, el que amaba a Salvador Allende y el sandinismo de Nicaragua; esta actitud militante, unida a su estética de vanguardia, fue una mezcla explosiva para sus lectores de izquierdas, pero acabó por distanciarlo de algunos viejos amigos y colegas latinoamericanos que antepusieron su ideología a su admiración. Luego su pasión por Carol Dunlop le hizo cabalgar en otros viajes, uno de los cuales fue el que los llevó al más allá. Carol partió primero a causa de la leucemia y dos años después esta misma enfermedad acabó también con el escritor. A medida que envejecía su rostro lampiño iba recobrando las facciones de un niño, con sus mismas piernas interminables. Murió el 12 de febrero de 1984 en el hospital de St Lázare y la gallega Aurora Bernárdez, que había vuelto a su lado, lo acompañó hasta el final durmiendo en una colchoneta en el suelo.
Cortázar está enterrado en la misma tumba de Carol, en el cementerio de Montparnasse, y sus fieles, cuando la visitan, cumplen con el rito de dejar sobre la nubecilla grabada en la losa un vaso de vino y un papel con el dibujo de una rayuela, ese juego de los niños en la calle. Sin premios, ni medallas, ni academias, ni ropones severos, se fue al otro mundo sólo con la pasión de sus lectores. En Cortázar amábamos lo que París tenía de libertad y a toda una lista de amores, personajes y lugares secretos, que uno podía confeccionar en un minuto, y también a todas las chicas que pasaban en bicicleta, con la baguette y un libro en la cestilla del manillar y que podían ser la Maga.